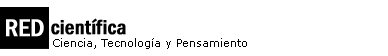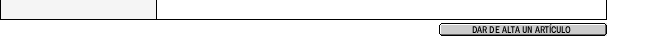Éste trabajo está concebido cómo una síntesis de lo que suponen los medios de comunicación de masas en el primer mundo y pretende colaborar así en aportar datos e ideas a un proceso de mundialización de las comunicaciones, que convendría rectificar en puntos que a continuación se exponen. El trabajo entero está elaborado bajo la creencia férrea del autor, de que debe conservarse el espíritu democrático que, si no rige... determina profundamente la vida de las sociedades del primer mundo. Y, de hecho, cree que este espíritu debe seguir ampliandose y sometiendose a nuevas evoluciones.
Con el respeto máximo a las culturas y subculturas que se están viendo sometidas sutil pero implacablemente al engullimiento o asimilación por parte de los grupos culturales más influyentes a nivel mundial (Kottak, P., 2002) y que no son siempre los más numerosos, se desea que lo que parece un futuro inevitable en el plano de las comunicaciones, pueda de alguna manera ser alterado (en el sentido positivo-evolucionista del término) en los elementos y proporciones que aquí resumidamente y superficialmente, se exponen.
Además, por medio de la PARTE II. del trabajo, éste informe puede servir como manual para el desciframiento detallado de la manipulación que sufre hoy la información en los medios de comunicación de masas.
El de los medios de comunicación de masas en la actualidad, es un tema complejo en el que se barajan elementos de inmensa relevancia para nuestras vidas y las de nuestras sociedades. Sin embargo, no tenemos toda la información sobre cómo producen éstos su información, pues queda a menudo difuminado tras el secreto profesional, los filtros aplicados o la incapacidad de contrastar una noticia con la de otras fuentes.La palabra información contiene tantos significados como usos tiene la propia información. Aunque la línea divisoria entre comunicación e información, parece a veces sutil, se puede hacer una diferenciación. La información siempre está ahí, en una cantidad y forma determinadas. Mientras que la comunicación, la cual muchas veces quiere igualarse a la primera, es un concepto cercano a lo humano, a lo cotidiano y ante todo un proceso. Es un proceso de moldeado de la información y por lo tanto también un acto de posible tergiversación intencionado.
Se han realizado numerosísimos estudios sobre los medios de comunicación. A modo de introducción se hace un rápido resumen de lo que éstos han aportado.
Resumen histórico de la evolución de las ciencias de la información
En los años 20 y 30, especialmente en las democracias occidentales, se creó un clima de opinión difuso en el que se otorgaba a los medios un poder casi omnipotente. Se concebía a la masa como indefensa frente a los mensajes propagandísticos (Teoría Hipodérmica). Y se creía atrozmente en la dinámica causa-efecto que podían causar dichos medios.
Goebbels al frente del Ministerio para la propaganda en la Alemania nazi trataba a humanos con preparación cultural o no como elementos de una misma masa. Y utilizaba los medios de comunicación para influir con su mensaje sobre la opinion de cada miembro de dicha masa. Con este modelo centralizador se aspiraba a crear el vínculo de unión entre la elite y la masa.
En los años siguientes (cuarenta y cincuenta) los estudios continuaron y se fue llegando a las siguientes conclusiones : Era mejor presentar factores negativos y positivos a la hora de convencer de la autenticidad de un mensaje, especialmente a los más contrarios. El factor que más jugara en su contra debía ser hábilmente atenuado. Se aprendió sobre la importancia de utilizar la credibilidad de un comunicador concreto a la hora de optimizar un mensaje. Se descubrió que era bueno introducir una cierta dosis de temor a la hora de forzar un mensaje en la mente de los receptores. Aunque también se dedujo que éste era un arma de doble filo, en exceso acababa siendo contraproducente. La utilidad del ataque al pensamiento de la capa primaria más pasional, emotiva, instintiva e impulsiva se reveló enormemente efectivo.
Finalmente se pulió la visión de la masa y se reconoció la limitación que encontraban los medios en el entorno social (hipotesis de los efectos limitados). Uno de sus mayores impulsores, F. Lazalsfeld, afirmó que "la opinión política, se crea más con los medios del grupo y sobre todo a través de los líderes del mismo".
En la decada de los sesenta, con el avance de la tecnología, el aumento del alcance de los medios y de su intervención en numerosos facetas de la vida, la información pasó a ser un producto de consumo además de un producto de influencia y de poder. Surgió entonces la idea de un consumidor más exigente y de motivar para consumir los mensajes de los medios (hipótesis de los usos y las gratificaciones). La novedad es la idea de participación activa por parte del consumidor de información : los medios no se consumen si la audiencia (consumidores-clientes) no se siente gratificada con aquellos mensajes que consume. Se enumeraron cuatro razones por las que se creía que había consumidores de información :
- Necesidad de conocimiento.
- Necesidad estético-afectiva.
- Necesidad integradora de la personalidad.
- Necesidad integradora a nivel social.
A partir de los años 70 la cultura de masas creció, cobrando otra dimensión. Además, una gran mayoría aprendió a descodificar las claves del sistema. Se empezó a rechazar el planteamiento directo del mensaje y se pasó a creer en efectos más complejos y a largo plazo. La masa pasó a influir en los medios.
Entre otras cosas, es entonces cuando comenzó el uso de la actual formula de la Agenda Setting. En ella los medios seleccionan sistemáticamente temas (Agenda) sobre los que opinar, conocer y discutir, describiendo situaciones reales y alegando que ellos no obligan a pensar de una forma o de otra. Sin embargo, con esta situación se acentuó también el peligro de manipulación informativa a través de qué noticias son incluidas en sus espacios y cuáles quedan fuera.
Noelle-Newman hizo un estudio bastante interesante llamado "la espiral del silencio" que presentó en 1976 en un Congreso de Comunicación. Este estudio estaba basado en formular la pregunta de manera indirecta : "¿qué cree usted que opina la gente sobre el aborto?". Planteada la pregunta de esta forma los encuestados respondían con una mayor seguridad ya que creían saber, gracias a los medios, lo que la opinión pública pensaba (Percepción cuasiestadística, te apuntas a la opinión del ganador).
En un principio la prensa se erigió como cuarto poder en las democracias occidentales. Tras el legislativo, ejecutivo y judicial existía un cuarto elemento que ejercía de vigilante y guardián, colaborando en el necesario equilibrio de poderes. Sin embargo, esto es hoy cada vez más confuso y la información se ha transformado en mercancía de alto valor. La prensa olvida y desatiende cada vez más su función social con miras a su rentabilidad.
Además, la opinión pública constituye un elemento fundamental para la estabilidad o inestabilidad del sistema; y en una sociedad mediática, la opinión pública se forma día a día mediante el continuo bombardeo de los medios de comunicación. Será verdad lo que éstos tengan por verdad. Lo que no está en la prensa no existe, y lo que existe es sólo bajo la forma en que en ella aparece.
A su vez, la importancia de los medios da lugar a un intento de control sobre ellos, llevado a cabo por el poder político y/o económico. Éste control es llevado a cabo de manera sutil y altamente profesional, haciendolo pasar desapercibido e intentando mantener así una apariencia de libertad de información, imprescindible para poder considerar hoy, en occidente, una sociedad como democrática.
La desinformación procede pues de numerosos filtros y sesgos, sin que ninguno de ellos en particular, sino todo el conjunto del proceso sea la causa de que la información nos llegue manipulada y deformada. Pero no sólo en el qué se publica está la desinformación, sino también en el cómo se publica.
A) Estructuración de la información en beneficio del medio
El lugar y el espacio que ocupa una noticia influye de manera fundamental en el lector, y favorece el que una determinada información pueda pasar más o menos desapercibida en función de los intereses del medio. Así establecen en realidad una jerarquización interesada de los hechos mismos. Hay varias formas de destacar/marginar una noticia.
Dependiendo de la ubicación donde aparezcan las noticias :
Las noticias en la portada o en titulares son las que primero se asimilan puesto que destacan entre las demás cómo las más importantes.
En la prensa escrita también se puede hacer destacar más una noticia si se presenta en página impar (queda más "a la vista"). De hecho, insertar un anuncio en página impar siempre es más caro. También según su ubicación en la página. Por ejemplo, en las esquinas superiores, sobre todo en la derecha, una noticia salta más a la vista que en otros lugares.
Según su extensión :
La extensión de una noticia y el número de días que la mantienen "de actualidad" son un buen baremo del interés que el medio quiere dar a un determinado tema.
Un ejemplo que ilustra los puntos anteriores lo encontramos en El Mundo 27-5-99 que dedica la portada y las dos primeras páginas interiores al procesamiento de Milosevic por parte del Tribunal de La Haya (al día siguiente aparece una nota en portada y una página interior, así como sucesivos comentarios al respecto durante las semanas posteriores). En cambio, la denuncia que Yugoslavia presenta en el mismo tribunal contra la OTAN sólo merece en ese mismo diario del día 3 de junio media columna en una página (par) interior.
Según la sección en que aparezca :
Dependiendo de si una noticia aparece en Opinión, Internacional, Sociedad, Cultura, Economía, Deportes, Espectáculos, etc... influye de una manera u otra en su percepción. Esta división de la realidad no es natural, depende del criterio subjetivo del apoderado de la noticia. Más allá del propósito de organizar la información, suele tener importantes efectos sobre la relevancia y difusión que alcance la noticia, y sobre la interpretación que se le dé.
Todas las secciones no tienen la misma importancia ni difusión, sino que se da una jerarquización. Cuanto antes se sitúe una sección normalmente más van a destacar sus noticias. Suele ser: Nacional, Internacional, Sociedad, Cultura, Regional (difusión que no sale de la correspondiente región), Economía... Puede ser útil para marginar por ejemplo un evento de interés nacional que se celébre en la ciudad de Barcelona (España), poniendo los textos sobre éste sólo en la sección de dicha región.
La colocación de una noticia en una u otra sección, a veces resulta arbitraria y discutible. Por ejemplo, a muchas declaraciones de los políticos, extraídas de sus continuos "devaneos", rencillas y estrategias, se les atribuye relevancia Nacional, mientras puede marginarse sucesos importantes ocurridos ese mismo día a secciones "más discretas" como Sociedad o Regional.
Pero sobre todo es en la colocación en "secciones especializadas" cuando se vé que el medio está ofreciendo una clara interpretación previa del hecho, pues cada una de estas secciones aporta un punto de vista propio. Como la sección de Sociedad, auténtico "cajón de sastre", que da un aire más marginal a las noticias. O en el caso de Economía/Negocios, que utiliza incluso una jerga propia llena de tecnicismos, más dirigida a un público entendido que al pueblo llano.
En resumen, un mismo acontecimiento puede dirigirse a gente muy diferente, e interpretarse de manera muy distinta según en qué sección especializada se incluya.
Marco en que se inserta la noticia :
Es decir, las otras noticias que le preceden y le siguen, los titulares, fotos e imágenes en movimiento, que la rodean puede influir de forma importante en su interpretación.
Un ejemplo de manipulación através del entorno, es la habitual colocación de noticias sobre okupación (desalojos sonados, juicios o manifestaciones conflictivas) en la sección Nacional junto a noticias sobre Jarrai y la kale borroka en Euskadi.
Las películas, las fotos u otro material gráfico (dibujos, esquemas, mapas, reconstrucciones por ordenador) son el elemento de una noticia que más atrae la atención. De hecho, el que a una noticia se le adjudique o no una imagen así como su efecto impactante influye poderosamente en destacar o marginar el acontecimiento relatado.
La Estructuración de una noticia :
Para que la información de una noticia sea plenamente comprensible debe responder en la medida de lo posible a las 6 preguntas básicas: ¿qué / quién / cuándo / cómo / dónde / por qué?. Las respuestas (normalmente en el mismo orden) deberían ir apareciendo en el desarrollo de la noticia, pero no a todas le prestan los medios la misma atención.
Los titulares son lo que más impacto produce en nosotros ; lo que más se destaca normalmente en ellos son el ¿qué? y el ¿quién?. Es decir, se tiende a destacar el hecho aislado, fuera de contexto y desvinculado de otras realidades relacionadas. Además los titulares resaltan los aspectos de la noticia que interesa poner de manifiesto.
Aún en el caso de que una noticia proporcione información para contestar las 6 preguntas, el ¿por qué? puede quedar explicado sólo en cuanto a sus razones más inmediatas y accesorias, sin permitir al lector llegar a entender la situación de partida que dio origen al acontecimiento.
La descontextualización puede ser de dos tipos:
- Descontextualización histórica: Omisión de antecedentes políticos, económicos, sociales, internacionales, etc... que permiten analizar y comprender sucesos y situaciones actuales.
- Noticias-puzzle: Dispersión y fragmentación de los diferentes aspectos y causas/consecuencias de un hecho, de forma que se dificulta o impide la visión de conjunto y los efectos que se derivan de él.
B) El lenguaje
La redacción de la noticia encubre a menudo, bajo la fachada de la neutralidad, la valoración del periodista y del medio para el que trabaja.
El lenguaje verbal o escrito orientado
El tono y el uso de comillas :
Es habitual el uso, según el caso, de un tono triunfalista, peyorativo o de condena tajante. En El País 3/6/99 en la noticia con titular "Anguita llama a los siete millones que dijeron no a la OTAN", el periodista introduce gran cantidad de expresiones peyorativas e irónicas para ridiculizar al protagonista de la noticia, y por lo tanto deslegitimizar los planteamientos propuestos : "Julio Anguita no cambia de dirección ni para buscar atajos... ...Por primera vez, los candidatos que comparecen en Zaragoza ante los periodistas van de chaqueta y corbata. Incluido Anguita. Lo rojo, no quita lo elegante... ...El Califa de Córdoba, como el que manda a sus discípulos a conquistar tierra de infieles...". Otra manera de desacreditar algo mediante el lenguaje es el uso de comillas cuando se hace para poner en duda un término o un hecho.
No sólo el tono importa sino que hay muchísimas formas de jugar con el lenguaje verbal o escrito para perfilar el mensaje de una noticia. Por ejemplo la creación e imposición de opinión a través de términos con una connotación positiva (desarrollo, crecimiento, tecnología, Europa, moderado, competitividad, empleo, flexibilidad...) o negativa (primitivo, radical, ilegal, fundamentalista, proteccionismo...). Estos ejemplos son utilizados reiteradamente y acaban adquiriendo por sí mismos un valor añadido más allá de su simple significado.
El resultado práctico es que basta con asociar la noticia a cualquier tema para impregnarla de sus valores. Así, para presentar la liquidación del sector público como algo positivo basta con destacar que esto va a generar mayor competitividad, mayor crecimiento o que nos va a acercar más a Europa...
También se suele asociar repetidamente determinadas palabras con determinados colectivos, personas o sucesos (integrismo-islámico, jóvenes-violentos, ejército-humanitario...) de forma que uno de los términos acaba evocando automáticamente al otro.
Eufemismos y tecnicismos :
Tratar los objetos de la noticia con eufemismos tienen el efecto de trivializar, suavizar o desvirtuar el alcance de un acontecimiento. Por ejemplo, tratar cierto armamento como un producto más de alta tecnología. En otros casos, el uso de cierto lenguaje técnico, dificulta a una mayoría de lectores comprender el significado de ciertas noticias. Al mismo tiempo que se pretende revestir la información de autoridad y objetividad.
Expresiones hechas :
Sin ser eufemismos como tal, pero con fines similares se hace uso de expresiones hechas. Por ejemplo, cuando se intenta justificar cargas policiales en el caso de manifestaciones se suele utilizar : "La policía se vio obligada a cargar" o... tal acontecimiento... "provocó la carga policial". De ésta manera puede parecer que siempre son los hechos quienes provocan los incidentes sin que se den incitaciones calculadas por parte de los cuerpos de seguridad (empujar una masa humana hacia calles cortadas, infiltraciones de policías entre los manifestantes tomando el rol de protestatarios violentos, etc...).
Estilos narrativos:
Para relatar ciertas noticias a menudo se utilizan diversos estilos narrativos cómo el épico, lírico, satírico o publicitario. Se busca así generar un sentimiento de aceptación o rechazo hacia unos hechos. Éste es el caso que hallamos en "Pequeña historia de un aviador nocturno" (El País, 30/5/99), en la que se utiliza un estilo entre poético y épico para describir operaciones de bombardeo.
El lenguaje de las imágenes
Otra herramienta fundamental en la fabricación de mensajes son las imágenes. El lenguaje de las imagenes cumple en teoría dos cometidos: verificar visualmente la noticia y añadir nueva información. Sin embargo también son utilizadas para otras funciones más oscuras. Por ejemplo, pueden cambiar el sentido de la noticia. Además puesto que la imagen viene envuelta en una aureola de objetividad, suele lograr una credibilidad bastante acrítica por parte del lector, e imponer su "mensaje". La gente no suele ser muy consciente de que la foto también se construye y diseña como una expresión más con su propio lenguaje, según planos, iluminación, uso de símbolos y otros tratamientos.
Para ilustrar la noticia de un informe, que denuncia las malas condiciones de vida que sufren los presos en nuestro Estado, el diario El País del 18/3/99, muestra como fotografía descriptiva de la noticia un primer plano de la piscina olímpica de la cárcel de Soto del Real. En ella sólo se bañan los funcionarios de la prisión pero esa imagen podría mutar la percepción de la realidad del artículo evadiendo la situación que el informe dice que se esconde tras los muros de las prisiones. Y ésto era el objeto del informe.
A menudo la manipulación procede directamente de efectos fotográficos:
Éstos son usados para deformar o acomodar de manera expresiva una imagen. En La Razón del 20/5/99, en una noticia sobre la polémica creada a partir de lo feo que pareció a mucha gente los carteles del PSOE en la campaña electoral por Madrid (1999), el uso de un gran angular agrava aún más el efecto peyorativo.
El lenguaje simbólico visual :
Éste es también sutilmente utilizado para transmitir ciertos sentidos o significados. La foto que acompaña una noticia (El País, 25/4/00) bajo el titular "PP y PSOE califican de racistas las palabras de Arzalluz" aprovecha un plano tomado al azar durante un discurso de Arzalluz que se acerca a la simbología fascista.
En algunos casos, cuando el periódico o medio carece de fotografías o material auditivo o visual, o prefiere simplemente no exponerlo, éste publica dibujos para sustituirlas (especialmente común en el ABC y en El Mundo), con total libertad para recrear e inventar la realidad a placer.
La campaña o asociación visual :
Se puede observar, por ejemplo, una gran uniformidad en la ilustración fotográfica que se da a las noticias sobre los países árabes (con bastante independencia del acontecimiento relatado); se trata muy mayoritariamente de fotos que expresan violencia, fanatismo y salvajismo que tienen como principales protagonistas a masas de personas o mujeres con velo.
El lenguaje de los números
Muchas son las noticias que incluyen diagramas o gráficos estadísticos, lo que las dota de la objetividad que se suele atribuir a la ciencia de la estadística, aunque a veces estos gráficos resulten confusos o poco comprensibles debido a su complejidad. Otras veces la noticia misma son los datos, las cifras, adquiriendo ésta un tinte irrebatible, categórico, ocultando o disfrazando la rigurosidad del estudio, su fiabilidad.
A su vez se dan muchos casos dónde el medio informativo está así mismo relacionado con la empresa de estadística que aporta los números. Por ejemplo el Grupo Prisa, propietario de El País, As, Cinco Días, Cadena Ser, Antena 3 Radio, Canal +, etc... es asimismo propietario de la famosa empresa de estadísticas Demoscopia.
Pero más allá de la ocultación o tratamiento interesado de datos, la manipulación también se puede dar mediante la interpretación de los mismos, destacando los aspectos positivos de unos resultados sin tener en cuenta los negativos.
C) Contenido de la información
Una de las maneras en que queda más condicionada la comunicación de un suceso o información es a través de la elección de unas fuentes de información determinadas. En periodismo se entiende por fuentes de información, los elementos que aportan al periodista la información con la cual construye la noticia:
- personas
- instituciones
- documentos, etc...
En teoría se supone que el periodista ha de buscar aquellas fuentes que vayan a aportarle una información más abundante, desinteresada y contrastada, por lo que normalmente debería acudir a una importante variedad de fuentes. Pero la realidad es que se eligen ciertas fuentes y se ignoran otras con el propósito de transmitir su propio punto de vista.
Gabinetes de Prensa o Departamentos de Relaciones Públicas :
De ahí la importancia de los Gabinetes de Prensa o Departamentos de Relaciones Públicas, no sólo de instituciones y organismos oficiales, sino también de grandes empresas, cuyo principal objetivo consiste en convertirse en fuentes de información asidua de los medios.
Por ejemplo, en 1991 el gobierno de Kuwait contrató por 10,8 millones de dólares los servicios de una de las agencias de Relaciones Públicas más prestigiosas del mundo, la norteamericana Hill & Knowlton, con el objetivo de convencer a la opinión pública norteamericana y europea de la necesidad de intervenir en el Golfo.
Los gabinetes o departamentos están compuestos por expertos en comunicación (periodistas, publicitarios, psicólogos, sociólogos, etc...) que se encargan de elaborar estrategias y productos informativos (noticias ya redactadas, reportajes, fotos, grabaciones, etc...), diseñados para favorecer los intereses de la institución o empresa a la que sirven. Así se erigen en fuentes privilegiadas dándose casos como el del gabinete de prensa de la OTAN durante el último conflicto en Yugoslavia, que monopolizaba buena parte de la información sobre la guerra.
Información falsa
En cuanto al peligro que tiene aceptar la información que divulgan hoy los medios de masas, hay que seguir temiendo métodos menos indirectos y sofisticados, como es la divulgación de información falsa.
Información que ha sido deliberadamente inventada para construir una realidad diferente es una técnica manipulativa menos corriente, porque es muy arriesgado, pues el prestigio y credibilidad del medio está en juego. Pero esto no significa que no se haga. Las mentiras mediáticas tienen otra gran ventaja: resultan muy difíciles de contrastar por los lectores. Tan sólo una pequeña parte de los casos de falsificación de noticias se hacen públicos.
Información falsa escrita y radiada :La información falsa escrita y radiada es probablemente la más sencilla de producir. Uno de los falseamientos informativos más habituales es el de inventar datos y hechos dentro de una noticia, para orientarla según determinados intereses.
Información falsa visual :Diseñar información falsa visual es técnicamente más complejo y supone mayor riesgo. Sin embargo resulta más eficaz. Se pueden mostrar imágenes inventadas. Escenas estáticas o en movimiento que han sido directamente escenificadas. A mediados del 99 la prensa española difundió una foto de un grupo de zapatistas entregando las armas a representantes del gobierno mexicano afirmando que "14 rebeldes zapatistas desertan del EZLN". Posteriormente se descubrió que todo había sido un montaje (El País del 2/4/99).
También se presentan imágenes manipuladas. Ésto se da más con fotografías. Éstas suelen tener relación con el suceso, pero han sido manipuladas para cambiar su significado e implicación. A veces se realiza sencillamente cortando la foto de manera que no se capte el contexto o el significado total de la imagen, cambiando así su sentido. Durante la Guerra de los Balcanes, el encuadre de una fotografía fue convenientemente encuadrada para asociar repetidamente los gestos de Milosevic con saludos fascistas.
Nuevas técnicas digitales :
Cada vez es más frecuente que la manipulación se realice mediante nuevas técnicas digitales. Así pues, en la portada del ABC del 7/7/88 encontramos una foto con un significado temible por lo que se hizo con ella. Se trata de una imagen de San Fermín. En ella numerosas Ikurrriñas ondeadas por el público fueron tratadas por ordenador para ser convertidas en banderas inidentificables de un sólo color. Así la foto pudo apoyar el sentido del titular y de la entradilla, "Este año, los navarros han querido tener la fiesta en paz".
Por ejemplo, apareció en toda la prensa mundial durante la Guerra del Golfo, una imagen de un cormorán moribundo, manchado de petróleo y presentado por los periódicos como prueba de los supuestos vertidos de crudo que estaba realizando Saddam Hussein para dificultar la invasión "aliada". Posteriormente se supo no sólo que casi todos los vertidos al mar fueron fruto de los bombardeos norteamericanos, sino que además la famosa foto del cormorán había sido tomada años atrás en un desastre ecológico tras el hundimiento de un petrolero en el mar del Norte.
Selección de los temas de información.
La selección de los temas de información, de una manera más sutil, condiciona nuestra valoración del mundo haciéndonos entender qué es y qué no es, importante. La no-información es un fenómeno muy habitual!
En todos los países hay una lista de materias reservadas, y como tales, censuradas y cerradas a la información general. Igual que cuestiones clasificadas como de Defensa Nacional, actividades y documentos de servicios secretos, etc... Lógicamente, la serie de temas sujetos a una casi total censura no son muchos, pues el Estado podría ser acusado fácilmente de antidemocrático. Pero los pocos temas vedados a la información general escapan totalmente de cualquier control público, y no resulta fácil enterarse de qué asuntos son esos que nos está prohibido conocer por decisión política.
Informaciones escasas e incompletas :
Más allá de estos temas reservados, hay hechos o realidades que, aunque de vez en cuando se publique algo al respecto las referencias que se puedan hacer son tan escasas e incompletas que en modo alguno puede considerarse que se esté informando realmente.
No-información relativa y sobre-información :
El fenómeno de la no-información relativa tiene mucho que ver con el de la sobre-información, concepto que analizaremos más adelante. Ambos, como caras de una misma moneda, constituyen una forma de desinformar. De la misma forma que la oferta de cualquier producto, por innecesario que sea, si se sabe difundir acaba generando su propia demanda y suplantando la de otros productos más necesarios, la oferta informativa que recibimos, acaba también modelando la demanda del producto informativo.
Es decir, a menudo se genera interés por cuestiones que realmente son poco o nada relevantes, y en cambio se insensibiliza o anulan preocupaciones por otras que inciden de forma importante en uno o muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, con toda probabilidad la mayoría de la gente admite que los temas relacionados con la alimentación y la salud (calidad y adulteración de los alimentos, manipulación genética de los mismos, precio de los productos alimenticios, organización del trabajo agrícola, sus costes y la creación/supresión de puestos de trabajo) son mucho más importantes y vitales que lo que tenga que ver con la industria cinematográfica y su promoción. Sin embargo, la expectación mediática que genera una entrega de los Oscars es infinitamente mayor que la creada por una reunión en la que se perfilan y deciden los criterios y controles para la manipulación genética de alimentos, su producción y distribución a nivel mundial (por ejemplo : La Organización Mundial del Comercio).
Como decíamos, en el otro extremo de la no-información o carencia informativa de determinados temas pero a su vez relacionada con ella, encontramos el proceso de sobre-información de otros.
Se puede informar de manera muy abundante sobre ciertos aspectos de un tema, lo cual es una forma de marginar otros aspectos, a menudo más relevantes, polémicos o esclarecedores. Al mismo tiempo cunde la sensación de estar sobradamente informados sobre un tema y de que los medios están cumpliendo su función, cuando en realidad nos sobran anécdotas y carecemos de claves para comprender el acontecimiento.
Se suele materializar en una avalancha repetitiva de ciertas informaciones, datos e imágenes (a menudo siguiendo una línea sensacionalista de noticia-espectáculo) sin entrar realmente en el fondo de la cuestión.
Ciertos temas anecdóticos y triviales son objeto de gran atención por parte de los medios, presentándose como de gran importancia. Un efecto es el de distraer a la atención pública de otros acontecimientos. Se desvía la atención de los temas importantes y se dirige hacia otros menos conflictivos para los poderes dominantes: bodas reales, fútbol, amoríos o escándalos en la línea de la vida y muerte de Lady Di, etc... Con el auge de la telebasura (programas rosa, Reality-shows, etc...) estos temas triviales y anecdóticos han cobrado un protagonismo inusual y sin parangón, invadiendo incluso las portadas de los periódicos y espacios radiotelevisivos de información general (en España Gran Hermano, Operación triunfo, etc...). Esto también tiene relación con que la información que recibimos viene condicionada por un sistema de mercado, lo cual no proporciona a menudo la información más importante o adecuada en cada momento sino la que más beneficios aporte.
Con la situación de la sobre-información tiene mucho que ver la tremenda concentración mediática actual. Es decir, que cada vez más medios están en menos manos. Así, una empresa multimedia es capaz de difundir un mismo acontecimiento, o una misma versión del mismo, desde una gran diversidad de medios, desplegando ella sola una auténtica campaña de sobre-información interesada. Luego la sobre-información puede extenderse a otros grupos mediáticos mediante contagio de actualidad. Es decir, para no quedarse atrás.
Como ya señalara uno de los primeros teóricos (y prácticos) de la comunicación social, Göebbels (responsable de la propaganda nazi en la dictadura de Hitler): "La mayor mentira repetida cien veces se convierte en una gran verdad".
Existe en los países llamados occidentales o primer mundo, un conocimiento extendido y popular de que se tergiversan permanentemente las noticias difundidas por los medios de comunicación de masas. Sin embargo, esto no significa que una gran parte de estas sociedades entienda de manera completa aquello a lo que se les somete y las implicaciones profundas que conlleva. Trás estudiar el funcionamiento de la prensa (radio, televisión, prensa escrita, etc...) detalladamente (propiedades, intereses, trucos periodísticos, influencias, temas de actualidad, tipos de lenguaje, grupos de presión, etc...) se observan grietas en el sistema democrático de poderes actual.
La propiedad pública y privada de los mediosEn otro tiempo no muy lejano, el dilema de la propiedad pública o privada de los medios de difusión sugería enseguida el contraste entre los modelos políticos autoritario-totalitario y constitucional-democrático. Por ejemplo, el férreo control que los estados del bloque comunista ejercían sobre la comunicación social y el aparato de propaganda con que contaban, se contraponían al concepto de la libertad de prensa del autodenominado primer mundo. Si bien es cierto que en los primeros nunca existió una opinión pública propiamente dicha, la prensa escrita, y menos aún los medios audiovisuales, nunca gozaron de plena libertad en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, etc... Y no sólo como consecuencia de las restricciones derivadas, por ejemplo, de las leyes antisedición norteamericanas o de las normas y resoluciones judiciales anticomunistas alemanas de la posguerra. Sino de la estrecha dependencia en numerosos casos, de periódicos, emisoras de radio y canales de televisión privados y pensados económica e ideológicamente independientes, de las instancias político-administrativas de los estados denominados liberales.
En general, en occidente, la técnica del servicio público en la comunicación de masas ha servido en muy alto grado para sustentar la política de los gobiernos de turno más que para la formación de una opinión pública fundada, libre, plural y crítica. Si no fuera así no se explicarían muchos de los fenómenos de marginación deliberada de hechos y noticias relevantes, la reiterada discriminación de voces discrepantes y el éxito de la actual programación alienante y mediocre, especialmente en las televisiones.
Aun así, se sigue afirmando y con cierta razón que los servicios públicos de información, por estar libres de las servidumbres económicas y de las presiones del mantenimiento de una audiencia, pueden estar en mejores condiciones de abordar de manera objetiva los problemas de interés común. De hecho así puede ocurrir ; el problema actual radica más bien en si ésto se cumple sólo ocasionalmente o de forma sistemática. Una evaluación imparcial y global del funcionamiento actual de aquellos servicios públicos arroja, como veremos más abajo, numerosos resultados negativos al respecto.
Finalmente, sin dejar de lado los méritos conseguidos por el elemento de comunicación privado en la conformación de las estructuras democráticas y liberales de nuestros estados, merece la pena citar un caso concreto, el de la prensa escrita. Una bastante más amplia libertad de expresión de la prensa escrita que en muchos casos ha conseguido mantener las distancias frente al poder político, ha atenuado a menudo las lacras informativas. Ya que sus homólogos audivisuales nunca alcanzaban su pleno desarrollo en libertad, sin el susudicho complemento de la prensa escrita nuestras formas de gobierno tal vez no habrían cruzado mucho más allá las fronteras de los regímenes de concentración de poder, ¡por más que se invocara el carácter democrático de aquéllas!
Los distintos sistemas mediáticos en los estados occidentales más influyentes
El régimen estadounidense
Comenzarémos por aquél que a juicio de muchos parece el ejemplo a imitar, es decir, el sistema norteamericano. El régimen estadounidense de prensa escrita y radiotelevisión se mueve a caballo entre dos esferas, la semipública y la privada, con predominio de ésta última y un claro énfasis en el máximo de audiencia.
Aunque es de suponer que los directivos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) presumieron relativamente pronto la importancia de los medios audiovisuales en la función formativa y educadora de los pueblos, el sistema de televisión pública no se introdujo en Estados Unidos formalmente hasta 1967. Y ello debido a un informe de la "Carnegie Commissión on Educational Televisión" que reconocía lo inadecuado de la televisión comercial para satisfacer las necesidades públicas.
Así pues es cierto que, vis-à-vis con el poder político, el periodismo radiotelevisivo norteamericano ha gozado de bastante mayor autonomía que su homónimo eurooccidental, aunque sólo haya sido por obra de su independencia económica. Aun así, ello no ha evitado que en este país el pluralismo siga siendo una meta lejana.
La concentración de la propiedad de los medios :
En el sector comunicativo norteamericano, el principal problema político era y es, la concentración de la propiedad de los medios. Por entonces (1967), la FCC ya había promulgado diversas normas -las denominadas "multiple ownership rules"- tendentes a evitar el exceso de poder que se derivaría de la posesión de cierto número de medios audiovisuales. Por ejemplo, la concentración del control sobre las noticias y los programas de ocio o entretenimiento en unas pocas manos explicaría en parte esa asombrosa uniformidad de creencias, gustos y actitudes que se perciben de punta a punta de EEUU en el norteamericano medio. Ésto algunos políticos lo presentan como un consenso sobre los "valores fundamentales" del individualismo, del "self-made man", de la libertad de empresa y de los 'beneficios' de la propiedad privada.
Europa occidental
A pesar de que europeos y norteamericanos compartieron desde un principio un criterio teórico de que la libertad de información a través de las ondas era una actividad distinta del ejercicio de la libertad de prensa y encontraron así justificada la intervención de las autoridades, Europa occidental, a diferencia de Estados Unidos, se decantó de manera oficial y desde la década de 1920 a 1930, por un sistema de control estatal directo sobre los medios electrónicos. Así, la mayoría de los estados europeos optaron por someter a control la radio y, más tarde, la televisión, mediante la constitución de monopolios públicos.
Ruptura de la situación monopolista :
Esa situación monopolista se ha mantenido, con excepciones, durante medio siglo; luego, los avances en tecnología de medios, de una parte, y las demandas regionalistas en las sociedades pluralistas insuficientemente vertebradas, de otra, han dado al traste con el argumento de la escasez de frecuencias de onda y con la concepción centralista y uniforme de la difusión radiotelevisiva.
Estaciones locales y nuevas emisoras públicas de ámbito regional han proliferado gracias a la Financiación con fondos públicos y la publicidad. Ésto, junto a las presiones del mercado, derivó en una situación, la actual, en la que conviven numerosas emisoras públicas y privadas. Todo ello ha sucedido en un contexto geográfica y socialmente mucho más complejo como el europeo.
El régimen de monopólio francés
Como régimen de monopólio se puede dar el muy típico ejemplo francés. A pesar de los cambios de fachada y de siglas - Radiodiffusion Télévision Française (RTF), Office de Radio Télévision Française (ORTF), etc...- la radio y sobre todo la televisión, han estado controlados por el Estado desde la Liberación (1944) y conclusión de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el 29 de julio de 1982. En ésta fecha se aprobó la Ley que acabó con el monopolio estatal sobre la programación televisiva, reconociendose así la posibilidad de crear televisiones privadas (Díaz Nosty, B., 1996). Pero también la radio sufrió una tardía y plena liberalización.
Elementos positivos y negativos:
Son destacables la reafirmación de la primacía del servicio público de la radiodifusión y televisión, y el intento de separar o independizar el sistema audiovisual de las presiones del poder ejecutivo. Para ello se creó la denominada "Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)", autoridad administrativa independiente concebida a imitación de la FCC norteamericana. Pero en realidad la manera de garantizar esa libertad aún es muy cuestionada y plantea preguntas sobre si ha desaparecido realmente la tradicional dependencia política de los medios audiovisuales tanto públicos como privados. En fin, ¿sirven las cadenas de televisión públicas o privadas francesas a los objetivos de mantener la diversidad, defender los puntos de vista de los grupos minoritarios, difundir calidad y presentar los graves problemas sociales con objetividad?
Italia
Las mismas deficiencias básicamente, nos presentan los casos de países como Italia y España. En el primero de ellos la ruptura del monopolio estatal estalló en 1986 como consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional italiana que declaró inconstitucional la prohibición de las televisiones locales. En la actualidad el panorama italiano presenta las características de un duopolio; de una parte, el sector público integrado por tres canales: la RAI 1 (que empezó a funcionar en 1954 como un programa nacional pero que en realidad ha sido desde su constitución un instrumento al servicio de los sucesivos gobiernos de la democracia cristiana), la RAI 2 (inaugurada en 1979 y cuyo control se confió al partido comunista) y la RAI 3 (último canal en nacer y originariamente confiado al partido socialista) (Díaz Nosty, B., 1996).
De otra parte; una vez iniciado, el sector privado se desarrolló rico y plural. Pero se ha ido viendo reducido por la eliminación de los competidores más débiles hasta abocar a una situación de monopolio -del grupo Berlusconi-. Éste comparte con la RAI pública el poder televisivo y parcialmente otros sectores del mundo de la comunicación italiana. Silvio Berlusconi es ahora primer ministro italiano y la última razón de peso a la hora de públicar o no informaciones controvertidas.
La España constitucional
La España constitucional, por su parte, heredó de la España dictatorial el monopolio estatal de la radio y de la televisión, financiado con los ingresos que obtenía de la publicidad de los anunciantes. El 10 de enero de 1980 se estableció que "la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado" -es decir, están sometidos al control político-. Se encargó al denominado "Ente Público RTVE (Radiotelevisión Española)" la gestión directa de tales servicios. Como órgano de gobierno del Ente Público se creó un Consejo de Administración de doce miembros nombrados para cada legislatura -cuatro años- por el Parlamento y a cuyo frente se sitúa un Director General designado por el gobierno de turno.
En 1983 se amplió el sector publico mediante la autorización al gobierno para que concediera a las Comunidades Autónomas un tercer canal de televisión. Hoy cuentan con canales públicos de televisión - y controlados por los gobiernos respectivos- las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid y Galicia. En 1988, se autorizó la gestión indirecta del servicio público de televisión por ondas hertzianas, con cobertura nacional, a tres sociedades anónimas privadas (Antena 3, Tele 5 y Canal Plus), condicionadas al cumplimiento de determinadas requisitos, y hoy el número es mayor.
El caso alemán
El caso alemán tiene un desarrollo histórico que parece correr en paralelo a los anteriores. Aunque si hay algo notable en éste caso, al margen de la estructura federal de todo el engranaje y de las restricciones en materia de publicidad, es sin duda, el método de gobierno de los referidos organismos públicos. El mismo es fruto de la preocupación por el mantenimiento de voces concurrentes-discrepantes en un país traumatizado por el pasado nacionalsocialista, monocorde y totalitario. De ahí el papel central otorgado a la representación de grupos sociales y fuerzas políticas diversos en los órganos rectores (los "Rundfunkräte"). Ello no debe ser interpretado en el sentido de ausencia de presiones político-económicas.
Sistema británico
El que por su objetividad e independencia -a juicio de muchos- representa el mejor ejemplo de radiotelevisión europeo, para muchos digno de encomio e imitación, es el modelo británico, que ciertamente está caracterizado por una singular impronta pública en su funcionamiento.
El sector público británico de radiodifusión:
El sector público británico de radiodifusión inició su andadura el 1 de enero de 1927, fecha del comienzo de las operaciones de la "British Broadcasting Corporation (BBC)", entidad creada mediante Real Carta. Utilizando un sistema similar al de los anteriores estados, la BBC detentó el monopolio de la radiotelevisión en el Reino Unido hasta 1954 y a cuya cabeza se encuentra el "Board of Governs", un órgano integrado por doce dirigentes designados por el gobierno de turno.
En 1954, la Televisión Act (ley británica) dió paso a la televisión comercial en el Reino Unido y estableció la "Independent Television Authority (ITA)". Ésta ha tenido distintos sucesores hasta la presente (ITC) y ha funcionado como corporación pública encargada de la gestión de la televisión comercial.
Lo más destacable del sistema británico y a su vez curioso, es sin duda la buena armonía entre el control ejercido por el Estado y la elegante manera de producir emisiones de alta libertad y calidad. Dicho control es llevado a cabo tanto sobre el sector público de la radiotelevisión, representado por la corporación pública BBC, como sobre el sector privado, actualmente bajo el control del organismos público ITC. Aun así, ha quedado de manifiesto que tal obligación puede llegar -si bien es verdad que excepcionalmente- a sufrir la censura previa del gobierno de turno.
Conclusión
Así pues, como puede constatarse, en la práctica totalidad de los países constitucional-democrático-europeos más influyentes existe un factor común de peso, tras el examen de las instituciones vigentes con variedad de fines y resultados. El control y/o tutela de las autoridades estatales sobre los medios de comunicación audiovisuales es justificado con razones como : desempeñar una misión pública fundamental, que contribuye al mantenimiento y puesta en práctica del sistema político teórico, que debe garantizar una difusión objetiva de la información de interés general.
Sin embargo, ¿estarémos en muchos casos, más bien ante una serie de pretextos para justificar el afán intervencionista del poder político en una actividad cuyo libre desarrollo entraña serios riesgos para dicho poder? ¿Qué se entiende a la postre por servicio público? ¿Qué son en última instancia esos organismos públicos, entidades, corporaciones o agencias, a través de los cuales se opera el control estatal o se verifica si se cumple la función pública de los medios audiovisuales de información?
Alternativa económico-liberal en la propiedad de los medios de comunicación de masasDesde muy antiguo pero muy especialmente desde las últimas dos o tres décadas, se viene apoyando desde muy diversos grupos la consolidación del liberalismo económico en el terreno de las comunicaciones. Se ha apoyado tal alternativa a los anteriores problema desde una amplia gama de grupos. Desde los propios holdings económicos de influencia internacional interesados muy principalmente en el inicio de buenos negocios en nuevos terrenos económicos, pasando por los ambitos académicos y hasta las altas esferas políticas de los estados del primer mundo. Parcialmente ésta es una liberadora opción, también potencialmente capaz de aportar mucho de positivo al desarrollo de los valores democráticos. Sin embargo también tiene numerosas críticos y cuestiones espinosas aun por resolver. Sea como sea, el proceso de liberalización económica de los medios de comunicación de masas ya está plenamente en marcha.
Sobre el condicionamiento económico de los medios en la actualidad nos deberíamos preguntar ¿qué esfuerzos y qué recursos, qué preparación y cuánto dinero son precisos ahora para poner en marcha una publicación periódica, una emisora de radio o un canal de televisión? ¡Y no digamos para mantener cualquier empresa de comunicación! Esto explica, al menos en parte, la desaparición de empresarios individuales, e incluso de familias enteras, al frente de publicaciones tradicionales, la paulatina pero incesante reducción del número de periódicos locales y nacionales y, principalmente, el nacimiento y expansión de megasociedades anónimas, "holdings" y otros tipos de asociaciones mercantiles en el mundo de la información.
Dinámica de concentración
Un problema básico es el protagonismo adquirido en las dos últimas décadas por grandes compañías en la política nacional e internacional. La moderna tecnología y el sistema económico actual han creado pacíficamente una nueva clase de autoridad central sobre la información. Sucede, que las noticias y la información pública se han integrado formalmente en los niveles más altos de control corporativo financiero no periodístico; y así son más numerosos los conflictos entre la necesidad pública de información y los deseos de información positiva de las corporaciones.
Se está dando una ascendente dominación sobre las noticias, la información, las ideas del público, sobre la cultura popular y las actitudes políticas. No se trata sólo de aumentar la productividad. Es obvio que las empresas buscan además de incrementar sus beneficios, conseguir mayor poder. Éste puede más tarde fácilmente traducirse en más beneficios. Las mismas corporaciones ejercen un considerable influjo en el seno de los gobiernos precisamente porque influyen en la percepción de la vida pública de sus audiencias, incluyendo las percepciones de la política y de los políticos tal y como aparecen en los medios.
¿Cómo se ha alcanzado este punto? Básicamente, a través de una dinámica de concentración en pocas manos del proceso de producción de información y de la propiedad de los medios que lleva unos años, y sigue, recorriendo irresistiblemente Europa, Estados Unidos y Japón.
Dicho proceso de concentración lleva asociado, en efecto, que tal potencial económico está permitiendo a los gigantes de la información comportarse hasta cierto punto independientemente de sus competidores, clientes y consumidores. Pudiendo así obstaculizar o impedir que se mantenga la competencia efectiva en el mercado que les llevó a ellos en un principio a su posición actual.
Lo que era un fenómeno localizado, ha adquirido dimensiones muy superiores a las de los Estados: el control de toda la información que reciben los casi doscientos Estados-nación de la tierra se encuentra hoy en día centralizado en unas pocas sociedades anónimas. En definitiva, lo que se revela sin tapujos es la existencia de una contradicción estructural entre la libertad de expresión y la libertad ilimitada del mercado.
Así pues, como se ha dicho, la posesión de los medios implica tal concentración de poder que bien podría una empresa de éste tipo cerrar con pérdidas y sin embargo mantenerse, ya que su productividad puede no estar ya ligada a su producción de beneficios directa sino a su capacidad de influencias generadoras de beneficios en terceros negocios.
Ejemplo :
Piénsese en el tratamiento informativo que la cadena de televisión estadounidense National Broadcasting Company (NBC) puede hacer de temas que conciernan a su propietaria, la General Electric. Ésta es un conglomerado de intereses en sectores variopintos, entre ellos, la fabricación de componentes de mísiles y aviación. Ante un acontecimiento como la reciente Guerra del Golfo o la posible guerra de Irak, ¿cabía razonablemente esperar de la NBC algo distinto del silencio, por ejemplo, en el análisis sesgado de las razones invocadas para declarar la guerra a Saddam Hussein? Hechas estas salvedades, no creo que sea prematuro manifestar de manera indubitada y con las matizaciones oportunas que la concentración de medios se traduce en una merma de la diversidad y del pluralismo.
Liberalismo económico y transposición de ésta visión a la libertad de expresión Así pues, en un nuevo empujón de liberalismo económico mundial, se ha desarrollado una conceptualización curiosa. Una metáfora del libre mercado de las ideas parece que representa la transposición de la visión liberalista del "laissez faire", "laissez passer" de la vida puramente económica al campo de la libertad de expresión o de información. De la misma manera que el libre juego del mercado terminará ofreciendo a los consumidores los productos de la mejor calidad al mejor precio, se presume que la libre circulación y debate de todas las ideas facilitará la búsqueda y el hallazgo de la verdad y, por ende, del progreso humano.
¿Todas las ideas tienen acceso al mercado?:
Llegados a este punto conviene decir que tales argumentos se basan primeramente en que todas las ideas tienen acceso al mercado no es admisible, pues para que así fuera, sería menester contar con una infraestructura, es decir, unos recursos materiales y humanos que no están al alcance de cualquiera que no disponga de cierto poder económico. Hay que recordar una vez más que han pasado los tiempos del "street corner speaker", del panfletero y del intrépido reportero servidor de la comunidad en la que vive, que con unos pocos medios y un alcance muy limitado, podían difundir su mensaje.
En la actualidad, lo más probable es que muchas de las ideas de interés general que podrían representar la verdad del momento no traspasen el umbral de la intimidad de aquel que las formula o del reducido círculo de sus amistades. Porque las que llegan al mercado, no nos engañemos, tienen detrás una minimamente amplia organización y medios, y son aquellas que interesan a los que de una u otra forma controlan los periódicos, emisoras de radio y televisión, casas editoriales, etc... Es decir, a sus propietarios y a los anunciantes y propagandistas a ellos asociados en la búsqueda del beneficio. Son los puntos de vista de éstos, sus perspectivas, sus valores e ideología, su información, los que son conducidos por los canales de la comunicación y presentados al público. Aquella verdad objetiva será, en última instancia, la verdad que unos pocos difunden como tal. Y aún así se sabe no objetiva. Por lo tanto, esta participación restringida predefine y achica las fronteras de la discusión pública y de su contenido, muy al contrario de la presunción de su libertad.
Un importante fallo en la teoría del mercado libre de las ideas :
La emanación de la luz del debate público de ideas contrapuestas no sólo está frustrada ab origine. La teoría del mercado de las ideas asume que el pueblo puede distinguir racionalmente entre la sustancia de un mensaje y la distorsión causada por su forma y enfoque. Pero de hecho, el testimonio de las ciencias sociales pone en tela de juicio tal presunción. De hecho muchos se dedican a estudiar la manera en que sortear dichos obstáculos.
Además, la metáfora del mercado, sólo es aceptable desde las coordenadas de un estado de competencia perfecta, que nunca ha existido, sino a pequeña escala y para ciertos productos. ¿Quién puede garantizar, en el ámbito en que nos movemos, que toda la información que interesa a una sociedad determinada se dará a conocer en el preciso momento para que cada cual forme, debidamente y a tiempo, un juicio que le permita optar por la mejor decisión sobre el asunto de que se trate?
El sistema globalObsérvese que nunca hasta hace unas décadas se había hablado de 'industrias' culturales. Los directores del capitalismo necesitan para su expansión y hegemonía "pacíficas" que no se ponga seriamente en tela de juicio la ideología del libre mercado de mercancías e ideas. Dentro de la órbita de las democracias representativas que configuran políticamente el modo de producción capitalista, como se ha dicho, la posesión de información a gran escala es una modalidad de poder, y guarda estrechas relaciones con los poderes político y económico. La interdependencia de los mismos es tan intensa que, en circunstancias normales, es sabido que pueden confundirse.
La denominada economía de mercado ha requerido siempre de correcciones concretas destinadas a paliar sus deficiencias y sus efectos no queridos; de manera que los gobiernos siempre han intervenido controlando de numerosas maneras el funcionamiento del "libre" mercado. De hecho el pilar que sujeta la teoría es meta y principio a la vez. Es decir, para que se alcance una meta (la libertad económica total) se debe estar en ella porque lo otro lo contradice, y sin embargo, no estamos en ella por lo que jamás se cumplirá el principio ni su meta.
Pero es que, al margen de que el mercado no haya sido nunca libre, en el sentido de liberado de las trabas administrativas o de otra índole, hay que darse cuenta de que tal y como se ha conocido hasta ahora el mercado entraña sus propias restricciones: siempre ha habido quien ha gozado de posiciones de mayor riqueza, de mayor poder económico; quien ha dispuesto de más, mejores, o de las únicas mercancías para ofertar. De forma que los menos ricos, es decir los menos poderosos en el mercado, no han podido sino aceptar, desde su situación de debilidad, las condiciones de aquellos. En este aspecto, el mercado no es distinto de otras instituciones o grupos sociales en los que la desigualdad es una constante. Y algo similar sucede en el "mercado de las ideas": las de las clases o sectores más acomodados tienen un acceso más fácil, o a veces el único, al mercado mientras que las de las clases desposeídas ni pueden hacerse oír ni, menos aún, pueden lograr que sus ideas compitan en relativas condiciones de igualdad. Y finalmente, incluso si son mejores o contienen más verdad, no consiguen expulsar a las otras. Karl Marx y Friedrich Engels: "Las ideas dominantes de una época siempre fueron sólo las ideas de la clase dominante".
Propuesta de medidas
Sería menester, entonces, la adopción de medidas como "la separación de las decisiones financieras de las decisiones editoriales, la conservación de los standars de exactitud, la oportunidad de replicar y comentar, y el derecho del editor a criticar a la compañía madre y a sus asociados" (Díaz Nosty, B., 1996). Claro que esto podría rápidamente calificaríase de grotesco y burdo intervencionismo y de violación de la libertad de prensa de la empresa. Si se hiciese a un nivel estatal, se haría igualmente patente, la ausencia de un Derecho de la competencia, en materia de medios, aplicable transnacionalmente que es un ámbito que se maneja ahora.
Y es curioso que habiendo vivido en occidente una historia común desde el final de la Segunda Guerra Mundial debería en buena lógica haber permitido superar la heterogeneidad de las tradiciones jurídicas nacionales, para influir en un monismo integrador de los ideales internacionales.
Así, en el sistema mundial en fase de integración los medios de comunicación poseen una estructura definida -transnacional, desequilibrada y homogeneizante- y constituyen los agentes de expansión y legitimación de prácticas y valores de las sociedades centrales del sistema global. La configuración de la comunidad de masas en su actual forma -industrial, oligopólica y unidireccional- no permite el pleno desarrollo de la justicia, la libertad, la unión o la solidaridad.
La democracia y la comunicación de masas
Sin conocimiento, la democracia es un sistema defectuoso. Cuando se ignora alguna información, resultan obstaculizadas la participación en la adopción de decisiones, la discusión popular y la controversia.
El acceso total y libre a la información pública constituye casi una garantía mecánica de democracia; sin embargo, resulta que la garantía sustantiva viene dada por las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la información. En última instancia la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno. Los más diversos procedimientos electorales de los gobernantes democráticos son hoy impensables sin el concurso de los medios. La actividad de gobierno hoy sería enormemente difícil sin recurrir a los medios de difusión. El cambio social y político, en definitiva, pasa en la actualidad por el escenario de los medios de comunicación de masas escritos y audiovisuales ¿Formarse una opinión sobre la situación presente en cada momento es posible sin una información detallada sobre las decisiones y las acciones de gobierno, y sobre los motivos y la finalidad de las mismas? Obviamente, no. Desde esta perspectiva, está claro que la inexistencia, la insuficiencia o la manipulación de la información sobre la cosa pública, sobre el gobierno de las personas, equivale a la inexistencia, a la insuficiencia o a la falsificación de un sistema democratizado.Decisiones políticas sin informar adecuadamente
Así, se toman en el seno de nuestras actuales y occidentales democracias, muchas decisiones políticas importantes en lugares donde la luz brilla por su ausencia. Cada vez que los políticos se reúnen para abordar temas que consideran delicados, cuya solución negociada implica una desviación de poder o extralimitación, una renuncia a alguno de los puntos de su ideología, o concesiones inadmisibles para sus afiliados o seguidores, se les observa huir sistemáticamente de los observadores. Muy criticable es su normalidad dentro del sistema democrático, pues hace que se entiendan los parlamentos como teatros dónde se representa la obra que se ha escrito y dirigido en otros foros por los núcleos dirigentes de los partidos políticos.
La transformación de la política en un espectáculo
Como es natural, la transformación de la política en un espectáculo, su teatralización, no se ha producido sin consecuencias, pues no en vano, si bien no cabe equiparar el mensaje con el medio, el medio condiciona poderosamente el mensaje. Fruto de esa espectacularización de la política son el empobrecimiento de los debates de interés público, la trivialización de los problemas graves que debemos afrontar y, lo que es más patente, la mercantilización generalizada de las prácticas democráticas. ¿Las elecciones, los candidatos, los programas de los partidos y los acontecimientos políticos deberían ser, a los ojos de anunciantes y expertos en imagen, mercancías enajenables como otras cualesquiera?
La mediatización condiciona toda la dinámica político-administrativa:
La mediatización condiciona toda la dinámica política: gobierno, indirizzo político, administradores de los asuntos públicos, clase política, partidos políticos e instituciones. Incluso un poder tradicionalmente inadvertido, el judicial. "Éste se ha visto afectado por su proyección pública, por la noticia de su actuación, convirtiendo a algunos jueces en personajes públicos, objeto de una atención verdaderamente parangonable a la de actores de cine o destacados deportistas" (Grupo de aprendizaje colectivo-comunicación popular / Escuela popular de prosperidad 2001).
Gobernar para la galería:
Si la política que hemos conocido, siempre ha funcionado así, la mediatización permite aún más, a los líderes gobernar para la galería (dedicar atención preferente a acciones rápidas y vistosas y gestos demagógicos que renten políticamente buenos dividendos) y, al mismo tiempo, olvidar las políticas públicas en campos como la educación, la sanidad, la cultura, y la economía, que entrañen estudios serios, sacrificios elevados y/o un largo plazo para su puesta en marcha y recogida de frutos. Es la política del "apuntarse el tanto y luego Dios dirá".
Enfatización en las personas :
La mediatización de la política de los partidos democráticos primer mundistas se ha traducido también (menos en Europa que en America y Oceanía, y especialmente en Estados Unidos), en un énfasis en las personas de los líderes de la clase política ; en detrimento de las ideas y de las fuerzas que les apoyan. Los medios de comunicación no han llegado a sustituir a los partidos políticos, pero compiten con ellos e incluso les han aventajado al menos en el desempeño de la comunicación con sus electorados potenciales, evaluación de los candidatos a los puestos clave de gobierno, y clarificación de programas y políticas.
Edad de oro de la mediatización:
Así pues, estamos viviendo la edad de oro de la mediatización de la comunicación política: la importancia y frecuencia de los contactos directos entre líderes políticos y ciudadanos, dirigentes y afiliados disminuye en pro de la prensa escrita y los medios electrónicos. Demasiada información
El problema ya citado de que se nos suministra demasiada información, lo es, no sólo porque nos veamos obligados a asimilarlos, o porque, debido a las ocupaciones laborales, nos falta el tiempo para sopesarlos y cribarlos, sino porque, en gran parte, no nos interesan: son superfluos o triviales. Tras la información para las masas y para el consumo -que no para incrementar el conocimiento y el juicio- se esconde un propósito que ya se hizo patente en la Parte II, imposibilitar una correcta percepción de la realidad sustancial. Se pretende eliminar la capacidad de discernir lo principal de lo accesorio a fuerza de aturdir a la gente.
Exigencias adquiridas de la dependencia económica o política
Los medios privados están sujetos a exigencias adquiridas, como son la propia conservación y la tendencia a su incremento económico. Y los medios públicos están casi siempre infiltrados por numerosísimos elementos del poder político de turno; empezando por la asignación de sus cargos dirigentes. Obviamente, ambas situaciones suponen un freno a la necesaria garantía, ya citada, de tener acceso a una libre información. Pues... ¿cómo se debería confiar en que un canal de televisión de titularidad pública o privada resista los embates de quienes autorizan su presupuesto, nombran a sus directivos y 'orientan' la programación? Eso es pedir demasiado.
La objetividad
Es posible que lo que ahora se nos presenta como un conjunto de valores no sea sino una serie de criterios eficaces al servicio de los propietarios y titulares de los medios de comunicación. Hay quien dice que la objetividad se introdujo como una forma de vender más periódicos y de ganar más dinero, y no para generar mejor o más diálogo. Lo que sucedió después fue seguramente que los dueños de los periódicos y los propios periodistas consiguieron transformar la objetividad a los ojos de los lectores en un valor editorial en sí mismo -en la medida en que representaba el distanciamiento del observador del fenómeno en cuestión y, en consecuencia, la palmaria realidad de la noticia-; a la vez que en un valor instrumental para la defensa de la profesión.
La objetividad, vendría a significar una suerte de "modus operandi", sin duda aceptable por la inmensa mayoría de las personas de la prensa por lo que supone de tranquilidad en el ejercicio del oficio. Y además una forma concreta de hacer periodismo, en la que bajo la superficie de una actividad desapasionada, puramente positivista, sometida a la servidumbre de los hechos, se puede ocultar una ideología de corte conservador muy útil, en última instancia, al mantenimiento del "statu quo".
El falsamente autodenominado periodismo objetivo está dirigido contra la misma idea de responsabilidad. Erosiona las bases sobre las que descansa una prensa responsable. La objetividad entendida como pura y simple recolección y transmisión de noticias no existe. Cuando, por ejemplo, un periodista recoge la opinión de un dirigente político destacado que afirma que algunas personas o grupos están poniendo en peligro el sistema democrático, quizá está siendo objetivo en la medida en que se limita, sin suprimir ni añadir nada, a reproducir la opinión del personaje. Pero, como se dijo antes... ¿qué sucede si esa opinión no responde a la realidad y sin embargo es la única que sale? ¿Qué no salgan otras es responsabilidad de la objetividad o del medio? La información 'objetiva' puede producir un daño profundo sin injuria visible.
Mudialización cultural vs. democratización mundialAsí, el denominado mundo libre o civilizado cree ser superior no solamente por sus conquistas tecnológicas, sino por haberse dotado de un sistema económico generador de prosperidad y progreso. Dado su carácter paradigmático, debería naturalmente exportarse como modelo al resto de la humanidad, afligida por su atraso, despotismo y forma arcaica de producción; como si estas características fueran genuinas de los países de Sudamérica, Asia y África, y no la necesaria consecuencia antidemocrática de la historia y de la complementariedad económica, escrita e impuesta respectivamente, por los países capitalistas avanzados en dichos países.
En efecto, concurre la circunstancia de que la tecnología de los modernos medios de comunicación permite traspasar las fronteras geográficas de países económicamente menos ricos. La invasión y ocupación de espacios comunicativos foráneos, sin el menor respeto por tradiciones multiseculares de pueblos enteros, está acabando a marchas forzadas con la diversidad e imponiendo un código cultural único.
Su conquista de la socialización:
Ese cambio se está basando, en esencia, en la conquista por los medios de un insólito protagonismo en el ámbito de la socialización, en el que han ido asumiendo, en detrimento de otros agentes como la familia, la escuela, la literatura o el trabajo, un papel cada vez mayor en la enseñanza de pautas culturales, orientaciones y valores. Tanto es así que las actitudes, las opiniones y, lo que es más importante, las conductas de buena parte de la población infantil y de los adolescentes, se basan cada vez más en los modelos de comportamiento que los medios de difusión les presentan. Y ¿cuáles son éstos? Pues fundamentalmente aquellos que conducen al poder, al éxito, al dinero y que en apariencia proporcionan satisfacciones materiales inmediatas. Incluso en los casos en que los otros agentes socializadores reaccionen tratando de inculcar creencias y valores de signo distinto, es muy difícil detener la penetración y la generalización de aquellos modelos a escala planetaria.
Ejemplo basado en las normas deontológicas (público infantil) :
Tomemos a título ilustrativo, las normas deontológicas que deberían presidir los programas de los diferentes canales de televisión dirigidos a un público infantil y juvenil. Lo usual es referirse a las emisiones públicas o privadas, y solicitar de las respectivas cadenas cierta autorestricción en la exhibición de imágenes violentas, xenófobas, sexistas y las que puedan incitar al consumo de drogas. Pues tal demanda, resulta absolutamente inoperante y revela hasta qué punto se ignora a propósito la conexión de estos 'mensajes' o imágenes con la estructura de producción de la moderna comunicación de masas que es hoy la protagonista pricipal de la socialización.
Siendo esto así, la pretensión de conseguir unos medios educativos, no orientados a homogeneizar sociedades enteras y a maximizar lectores o audiencias pasa necesariamente por su separación del proceso capitalista-productivo y la inhibición de la influencia política con ambiciones individualistas. En consecuencia, se espera alejarlos de la violencia gratuita, y de la alienación colectiva. Y no por llamadas a la buena voluntad de los gestores y directores de la prensa escrita y de las emisoras de radio y televisión. Salvo, claro está, que lo que se pretenda sea coger el rábano por las hojas y prestar tributo a la apariencia.
La teledemocracia
Finalmente, cabe esperar como algo potencialmente positivo el advenimiento de la teledemocracia, una forma posmoderna de democracia directa. Pues si es que la tecnología actual y la que está aún por venir podría sernos tan beneficiosa si se gobernara bien y pluralmente.
Como vimos en la PARTE II y a pesar de las críticas al sistema privado y público de comunicación, se podría estudiar las posibilidades positivas y progresistas de un sistema de teledemocracia que combinara el uso generalizado de la televisión y los ordenadores, capaz de registrar en un tiempo récord tanto los millones de votos que se pronunciaran sobre un asunto político en debate público, cómo la posición de los electores ante el planteamiento de problemas nacionales o internacionales. Sin embargo cabe advertir que tal posibilidad también entraña sus riesgos. A pesar de una primera visión democratizante, tal mecánica política podría arriesgar que personas a título individual con gran influencia sobre sobre el pensamiento de una masa protagonizaran el liderazgo de campañas políticas que realmente unas instituciones fuertes y democráticas jamás hubieran aceptado. Un referéndum permanente podría convertirse paradójicamente en una quasidictadura. Ver el ejemplo de los numerosos referéndums en nombre del pueblo francés guiados por Charles De Gaulle cuando éste fué presidente de Francia durante la cuarta y quita repúblicas.
Lo que la sociedad contemporánea necesita de la prensa es...
No es que los medios no colmen las esperanzas de ningún demócrata, es que en lugar de haberse convertido en utensilio promotor de conocimiento y progreso, más bien constituye un arma poderosísima de alienación, cosificación y anonadamiento de la Humanidad. A la tradicional amenaza de los poderes públicos que siempre ha pesado sobre una prensa libre ha venido a añadirse la más sutil y profunda mordaza ideológica impuesta por las grandes sociedades anónimas supranacionales. Hoy más que ayer la determinación de la naturaleza, de las funciones y fines de los medios de comunicación pasa por el examen de su propiedad y control por parte de la sociedad.
Lo que la sociedad contemporánea necesita de la prensa es: a) Una explicación inteligente, comprensible y veraz de los acontecimientos cotidianos dentro de un contexto que les dé significado; b) Un foro para el intercambio de críticas y comentarios; c) un método de presentación y clarificación de las metas y de los valores de la sociedad; y d) una forma de hacer llegar los valores democráticos a cada miembro de la sociedad mediante los conductos de información, pensamiento y sentir que la prensa proporciona
Y es que como dijo Walter Lippman: "... Quienes han perdido contacto con los hechos relevantes de su entorno son las víctimas de la agitación y de la propaganda. El charlatán, el demagogo, el nacionalista agresivo y el terrorista pueden florecer sólo donde se ha privado a la audiencia del acceso independiente a la información. Pero donde todas las noticias son de segunda mano, donde todo testimonio es incierto, los hombres dejan de responder a las verdades para responder simplemente a las opiniones. El entorno en el que actúan no es la realidad misma, sino el pseudoentorno de los informes, los rumores y las adivinanzas. Toda la referencia del pensamiento es lo que alguien afirma, no lo que en realidad es".
- Real Rodriguez, E., 2000-2001 - Apuntes 5º periodismo Etica y Deontología profesional de la facultad de ciencias de la información de la UCM.
- Bernárdez, A., 2000-2001 - Apuntes 2º periodismo Teoría de la información de la facultad de ciencias de la información de la UCM.
- Alvarez Teijeiro, C., 2000, Comunicación, democracia y ciudadanía: fundamentos teóricos del "public journalism", Ed. Ciccus-La Crujía.
- Bernardo Díaz, N., 1996, Comunicación social 1996-tendencias: poder, democracia y medios de comunicación, Fundesco.
- Muñoz Alonso, A., (1999), Democracia mediática y campañas electorales, Edic. Ariel.
- Scheer, L., (1994), La démocratie virtuelle, Edic. Flamarion.
- Sartori G., (2000), Homo videns: La sociedad teledirigida, Edic. Taurus.
- Chomsky N., (1992), Ilusiones necesarias: control del pensamionto en las sociedades democráticas, Edi. Libertareas-Prodhufi.
- Sánchez González S., (1996), Los medios de comunicación y los sistemas democráticos, Edi. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- (1989), Medios de comunicacion y política en America Latina: La lucha por la democracia / Edi Gustavo Gili.
- (1998), Pensamiento crítico vs Pensamiento único (selección de artículos publicados en Le monde diplomatique) / Edi. Debate.
- Qualter T. H., (1994), Publicidad y democracia en la sociedad de masas / UEdi. Paidós
- Grupo de aprendizaje colectivo-comunicación popular, (2001), Técnicas de desinformación, Manual para una lectura crítica de la prensa, Escuela popular de prosperidad (Madrid).
- Ferrés i Prats J., Televisión subliminal: Socialización mediante comunicaciones inadvertidas.